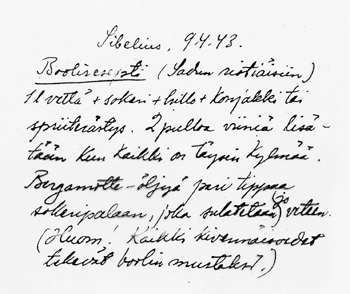"Sinestesia" es un término que ha quedado muy unido a las artes. Existe como figura retórica en la literatura: unir bajo un mismo concepto palabras que describen sensaciones diferentes. Pero más allá, la idea de la sinestesia tiene una amplitud mucho mayor ya que, además de un uso voluntario, intencional, como sucede en la figura poética, existe un fenómeno psicológico en algunas personas, que experimentan sensaciones reales donde se combinan colores, sonidos, olores, sabores... que otras mentes no relacionan a priori.
Según la definición de la RAE, la sinestesia es: “imagen o sensación subjetiva, propia de un sentido, determinada por otra sensación que afecta a un sentido diferente.” Si nos vamos a una definición algo más técnica, propia de la psicología, las personas que experimentan algún tipo de sinestesia perciben que “la estimulación de un sentido (por ejemplo, el oído) conlleva una percepción en otra modalidad sensorial añadida (por ejemplo, la vista). En algunos casos, la experiencia sinestética implica la "transducción" de una categoría semántica aprendida (grafemas, números, caras humanas, días de la semana) en una experiencia sensorial (por ejemplo, la percepción de un color "fantasma")”; (tomado de la tesina de Matej Hochel, Universidad de Granada, 2006).
Esto es, existen mentes que en su percepción del mundo convierten involuntariamente un estímulo en una respuesta con un sentido diferente al que conectan habitualmente la mayoría de las personas. No se puede considerar de por sí una enfermedad, un síndrome... ni siquiera se conocen muy bien las causas (existen de hecho diversas teorías en el campo de la neurofisiología). Las personas sinestésicas - hay cálculos que afirman que su número puede alcanzar el 1% de la población mundial, nada menos - pueden sufrirlo como un problema, ser indiferentes a ello o incluso aprovechar la posibilidad de "ver el mundo de otra forma". Siempre dependerá de la intensidad de esa percepción sinestésica, de lo que afecte a su vida cotidiana, de la situación concreta...
"The In-Between". Óleo de la artista sinestésica Melissa S. McCracken, que plasma en sus creaciones sus propias percepciones músico-visuales
Sin entrar en terrenos que no dominamos como son la psicología o la neurología, ni indagar en el fenómeno en sí, por muy fascinante que en verdad nos resulte, traemos a colación este tema porque entre los artistas a los que se les atribuye el hecho de ser sinestésicos, condición a la que se puede atribuir una influencia (muy grande en ocasiones) sobre su arte, está el protagonista de nuestro blog, Jean Sibelius. Así es: el genio finlandés se uniría a una lista de músicos que conectaban sus sensaciones musicales con el sentido de la vista, y la que pertenecen nombres tan ilustres como Franz Liszt, Olivier Messiaen o Nikolai Rimsky-Korsakov. La "condición" de Sibelius como sinestésico está bastante difundida (ver por ejemplo la lista de la wikipedia), encontrándose citado en alguna publicación científica incluso.
La fuente primordial para atribuir sinestesia a Sibelius es el libro biográfico (1938) de Karl Ekman, que nos remite a su vez a dos citas, reproducidas en su totalidad a continuación. La primera es de su amigo Adolf Paul, y proviene de su primera novela, "Un libro acerca de un hombre" ("En bok om en människa", publicada en Estocolmo, 1891). Este relato, a pesar de ser ficción, es en gran parte autobiográfico, y Paul no solo se refleja en el protagonista central, sino que gran parte de sus personajes se basan muy directamente en personas reales de su entorno. Así, el literato describe cierta curiosidad sobre "Sillén", trasunto de Jean Sibelius, con los siguientes términos:
“Para él existía una extraña y misteriosa conexión entre sonido y color, entre las más secretas percepciones de vista y oído. Todo lo que veía producía en él la correspondiente impresión en el oído — cada impresión sonora se transfería y fijaba como color en la retina de su ojo y de ahí a su memoria. Y esto lo tomaba como natural, con tan buen motivo que aquellos que no poseían esta facultad lo consideraban un loco o afectadamente original. Por esta razón solo hablaba de ello en la más estricta confianza y bajo una promesa de silencio. 'Pues de lo contrario, ¡se burlarían de mí!' ”
"Un libro sobre un hombre" de Adolf Paul. (Puede consultarse directamente una copia digitalizada del libro original, el pasaje está en la página 151 del tomo)
“Antes de saber dónde estábamos, Sibelius hacía malabares con colores y sonidos como si fueran brillantes esferas de cristal, hechas de colores que resonaban y de sonidos que resplandecían, de modo que el La Mayor se hacía azul y el Do Mayor rojo, el Fa Mayor verde, y el Re Mayor amarillo, o algo así, y todo en el unido tenía su distintivo melodioso, cada aspecto de la naturaleza su motivo ya acuñado, cada sensación su acorde primigenio, como si pudieras preservar los sonidos físicos en pequeñas cajas y extraerlos para su uso cuando se requirieran. Poco sospechábamos entonces de que una fuerza creadora respiraba ya entre esta juventud, que el lienzo para el retrato de un nuevo mundo estaba naciendo ya de estas visiones y fantasías.”Con estos datos en sí es bastante fácil concluir que sí, que a priori Sibelius presentaba todos los síntomas de una sinestesia neurofisiológica con la que sus percepciones musicales se convertían en visuales, proyectando las notas en colores, un tipo de sinestesia llamada propiamente "cromestesia". Estos testimonios han dado validez pues a considerar a Jean Sibelius como un sinestésico, incluso entre especialistas.
Ahora bien, ¿está todo tan claro? Aunque el diagnóstico médico y científico sea positivo, y como hemos comentado no ha sido puesto en duda por especialistas (excepto quizá en el hecho de contar con más testimonios que avalaran que su sinestesia se repetía en otros momentos de su vida), sí podemos cuestionar la raíz del asunto. No podemos realizar ningún análisis médico, puesto que se sale y mucho de nuestra capacidad, pero sí nos atreveremos a hacer un análisis respecto a lo que nos toca: la verosimilitud de los testimonios que hacen de Sibelius un sinestésico a través de nuestro conocimiento de la biografía y la personalidad del músico.
_____
Cuando el laboratorio y la biblioteca chocan
Y es que aquí vemos un problema de fondo que afecta a las interacciones producidas entre disciplinas científicas y las de humanidades (el eterno "ciencias contra letras, letras contra ciencias"), que en el mundo tecnificado en el que vivimos, donde las especialidades del saber tienden a convertirse en compartimentos estancos. Y, cuando se produce una más que necesaria y enriquecedora transversalidad, muchas veces se ve entorpecida por errores de base, por el simple desconocimiento de los fundamentos de la otra parte.
Cuando un médico, por ejemplo, analiza la causa de la muerte de un pintor del siglo XVII del que no se conoce la tumba, no puede tratar el caso como si el de un paciente al que ha tratado, una persona que haya dejado un historial, o del que simplemente permanezcan unos restos a los que tratar de manera forense. Debe contar con las descripciones de la época. Descripciones que en el mejor de los casos responderán a la embrionaria medicina de aquella época, que más frecuentemente corresponderán al universo mental de aquella época (el "desequilibrio de los humores" u otras supersticiones, por ejemplo), o que simplemente pueden ser imprecisiones, medias verdades o incluso fantasías, o invenciones de aquella época.
Esto es, un científico puede aproximarse con su magnífica batería de conocimientos y su mejor intención, pero debería ser consciente de poder contar con que los datos que le suministran para su estudio sean o no los precisos, los justos y necesarios que requeriría una investigación normativa. Si un paciente acude a una consulta de un médico describiendo una sintomatología, con su descripción puede hacer un diagnóstico, pero deberá realizar comprobaciones con el debido protocolo y los medios oportunos. Si la descripción del paciente y los datos no se ajustan (como sería en el caso extremo de un hipocondriaco), obviamente el especialista solo tendrá en cuenta los datos científicos y no los testimoniales, que se dejará como simples impresiones subjetivas de su paciente, no válidas para el diagnóstico puramente físico.
Si decimos todo esto es porque sí que encontramos más de un estudio donde ha fallado, como en el juego del "teléfono estropeado", la comunicación entre disciplinas científicas y las históricas, principalmente estudios médicos sobre las enfermedades, trastornos de personalidad, y causas de defunción de célebres personajes históricos investigados. Comúnmente encontramos en la prensa generalista o divulgativa sesudas investigaciones, que cuentan con avales científicos más que sobrados (aunque no siempre, muchas veces por la simple razón de que la materia no interesa a otros expertos), que fracasan no porque sus conclusiones carezcan de soporte científico... sino porque sencillamente han partido de datos erróneos. La causa de estos errores de base se remite al hecho de que aquellos científicos no han llegado a filtrar los datos originales, porque tal tarea se sale de su especialidad, hasta el punto que a veces ni se tiene en cuenta que es necesario tal filtro previo. Mientras que un historiador en principio debe poner en cuestión las fuentes y testimonios históricos, hacer una labor crítica y hermenéutica de los textos escritos (la principal fuente cuando no la única de un historiador), el científico se ha podido a enfrentar a ellos sin la necesaria criba, cosa que ciertamente sucede con exasperante frecuencia.
"La ciencia te dice cómo clonar a un Tyrannosaurus Rex...
Las humanidades te dicen por qué esto puede ser una mala idea"
Incluso se da el caso de que los datos de partida no solo no estén depurados, sino que el especialista parta de un sesgo desinformado, de una imagen estereotipada, vulgarizada, incorrecta o falsa del personaje célebre. Podríamos poner unos cuantos ejemplos, pero baste remitirnos a los diagnósticos aplicados al músico quizá más célebre de la historia occidental (dejando aparte la música popular urbana), Wolfgang Amadeus Mozart. Si no han sido pocos los estudios sobre la causa de su muerte y la exploración de sus diversas enfermedades del músico "magnus, corpore parvus", aún más llamativos han sido los análisis que atribuyen al genio de Salzburgo trastornos tales como el síndrome de Asperger o el de Tourette, hasta el punto que existen asociaciones de sensibilización hacia estas enfermedades que lo tiene en sus listas de personajes conocidos que han sufrido o sufren dichos síndromes.
Fuera ya del máximo respeto que debe existir hacia los pacientes y personas de su entorno que se enfrentan a la enfermedad, que se hacen merecedoras del reconocimiento y atención por parte del conjunto de la sociedad, lo cierto es que con un conocimiento mínimo de los datos históricos hacer tales diagnósticos no solo es una temeridad, sino que no soportan en último término el más mínimo análisis crítico. Esto es: el estudio médico puede ser impecable, pero es resultado de aquello que decíamos del "teléfono estropeado". Ese Mozart estereotipado, ausente, insociable, sin autocontrol, brusco, obsceno hasta el frenesí, etc. al que aplicar el padecer de Asperger o Tourette sencillamente es una imagen falsa, alimentada más por una imagen popular, y la iconografía del cine (el Mozart del "Amadeus" de Milos Forman, película tan genial cinematográfica y artísticamente como desinformada en lo biográfico e historiográfico, o rematadamente falsa en algunos puntos) o el chascarrillo de prensa e informativos generalistas, que por cualquier biografía básica. Sacadas de contexto, algunos de esos datos que le son determinantes a los médicos pueden ser señal en efecto de que el compositor sufría algún trastorno: pero el problema es ese, están sacados de contexto. Determinadas bromas pesadas e insinuaciones sexuales a su prima "Bässle" por ejemplo pueden parecernos enfermizas... si no supiéramos que se ajusta al grueso humor que se permitían y se permiten en ocasiones bávaros y austriacos, y que podemos encontrar en otros amigos, familia... e incluso en propio Leopold, sí, ese mismo padre de Mozart fijado como serio y castrador de la libertad de su hijo, cuyo papel histórico para los desconocedores se limita al cascarrabias que intenta atar en corto al díscolo y libertino hijo.
El actor Tom Hulce, caracterizado como W.A. Mozart en la magistral película "Amadeus" (1984) del director checo recientemente desaparecido Milos Forman
Cuando esos datos se sacan de contexto y prevalece la simple caricatura a la compleja realidad, se nos aparece un personaje distinto. Queda lejos de esa imagen vulgar el Mozart amoroso y tierno, el que compartía conversaciones con altas autoridades sin que hubiese obscenidades por medio (al menos, imaginamos, que emperadores, arzobispos, y nobles no quisieran superarle en esto), el Mozart que acudía los domingos a casa de Van Swieten a tocar fugas de Bach y Handel, el Mozart que participaba en las severas ceremonias masónicas (¿nos imaginamos al personajillo de la caricatura insultando a sus hermanos en una tenida?), al Mozart trabajador incansable, aficionado a vestir bien, interesado en todo tipo de espectáculos, el Mozart que buscaba componer música que pudieran disfrutar tanto entendidos como el público en general... Sus contemporáneos reflejaron muchas de sus rarezas, pero nadie lo consideró de verdad como alguien sospechoso de sufrir algún trastorno. Sí, puede que nuestro Mozart tuviera sus extravagancias... Pero lo raro sería lo contrario. Si alguien con el genio de Mozart, cuyo patrón Colloredo le relegaba a no ser más importante que un cocinero, que tuvo que competir y pasar hambre en la musicalísima Viena del siglo XVIII, o aquel niño prodigio que viajó por media Europa en su infancia no tuviera alguna, ¡entonces sí sería alguien sospechoso de padecer alguna disfuncionalidad!
Ni que decir tiene que cuando estas investigaciones no tienen base, y no se corresponden con el conocimiento de biógrafos e historiadores, tampoco tienen eco (excepto en algún que otro prólogo o nota a pie de página) en la disciplina histórica, y acaban por circunscribirse a las publicaciones de donde se originan. Lo negativo, muy negativo a veces, es que los titulares acaban teniendo más impacto que la explicación adecuada, repicada una y otra vez sin que la justa réplica sea atendida, y la caricatura se acaba alimentando a sí misma.
Por eso a quienes nos preocupan seriamente estos temas, y creemos que la solución está en romper esas distancias entre análisis científicos y los históricos, creemos también necesario hacer nuestra labor pedagógica y divulgativa por acercar el problema a un público que realmente se merece que le proporcionen conocimientos más exactos, y no anécdotas distorsionadas.
Las disciplinas científicas y las históricas necesitan vasos comunicantes, contactos en ambas direcciones que serán finalmente útiles para todos. Pero cuando se realicen esos caminos no se deberán recorrer como turistas, más preocupados por el haber estado en los lugares típicos y sacando "selfies", sino como viajeros a conocer a las gentes que habitan esos lugares, su modo de pensar, y estar dispuestos a visitar también los lugares menos frecuentados por el turismo. Un médico, por ejemplo, que quiera analizar las enfermedades de un artista del que solo posee fuentes historiográficas como mínimo debe conocerlas directamente, estudiarlas, contrastarlas entre sí y consultar a los respectivos expertos para conocer su opinión sobre los datos más relevantes, verosímiles y que mejor le sirvan en su análisis científico. En incluso ellos mismos puede llegar a formar parte del análisis histórico si profundizan lo suficiente y se sumergen en los criterios y métodos de estudio propios. Pero para ello, insistimos, hacen falta viajeros, no simples turistas.
_____
Analizando los textos
Vemos pues lo necesario que es realizar un trabajo previo de crítica antes de poder enviar al científico los datos con los que realizar su diagnóstico. Esa es la parte que nos ocupa, filtrar, interpretar, suministrar el grado de verosimilitud a las referencias que contamos, y ponerlas en el contexto adecuado. Volviendo al "paciente" que nos ocupa, ¿cuán fiables son los testimonios en los que se han basado quienes afirman que Sibelius era sinestésico?
Retrato de Jean Sibelius (1904), por Albert Edelfelt
En primer lugar, el texto de Adolf Paul ya nos ofrece una duda ineludible: no se trata de una referencia directa y biográfica, sino de una descripción literaria dentro de una novela. Justamente aquí aplicamos una de las herramientas más decisorias de la crítica textual: el texto tiene que ser puesto en su género literario, y ha de tenerse en cuenta la intención de su autor. El relato de Paul es al fin y al cabo literatura, y su intención es artística, no ofrecer un testimonio jurídico. Como muchos escritores nóveles el autor sueco recurre a elementos autobiográficos ("escribe de lo que conoces", consejo básico para todo novelista), y este libro no es al parecer más que una versión de su propia vida en aquellos días. Pero no es una autografía en sentido estricto. Se juega con sus esperanzas, anhelos, fantasea con las cosas que ocurrieron, que le gustaría que hubieran pasado, o que hubieran sucedido de otra manera... ¿por qué no? Al fin y al cabo es novela.
En "Un libro acerca de un hombre", que de hecho está dedicado al músico (aunque "un hombre" es el propio Paul), existe un personaje basado en Sibelius... pero que por supuesto no es Sibelius. Ni siquiera lo llama por su nombre, sino que le otorga el apellido, fonéticamente similar, de "Sillén" (de etimología también sueca, como el auténtico). La posición a medias entre el "basado en hechos y personajes reales" y "es una novela", la frontera entre realidad y ficción nos hace como mínimo ser muy cautos de lo que se pueda derivar de aquí. Paul se centró en las correrías y la bohemia de su grupo de amigos, sus excesos etílicos y nocturnos - algo que como es de imaginar no fue del agrado de Aino Sibelius -. Lo cierto es que el compositor dijo reconocerse bien en aquel "Sillén". Sin embargo, tampoco pareció importarle su difusión: después de todo Paul, Sibelius y su círculo próximo sí podía identificarse, pero los eventuales lectores de la novela - no demasiados en todo caso, ya que no tuvo gran repercusión - eran mucho más ajenos a esa clave. La realidad había sido distorsionada al menos lo suficiente para que nadie la tomara a la novela como descripción de la verdad.
Si género e intención del autor ponen quizá en cuarentena los "síntomas" encontrados en el primer texto, ¿qué hay del segundo testimonio? En ese caso sí contamos con un relato basado directamente en la realidad, dado que Flodin habla de su experiencia personal. Y dado que concuerda bastante con la "cromestesia" que manifestaba "Sillén", no haría sino reforzar aquella posibilidad.
Enmarcado en género e intención, el texto nos proporciona mayor verosimilitud, y además la existencia de un texto anterior la asegura. Sin embargo, las palabras de Flodin ofrecen dudas de otro orden. En primer lugar no está muy claro su origen: Ekman no clarifica de dónde obtiene el testimonio del crítico, que había fallecido años atrás de la redacción de la biografía, por lo que hemos de suponer que se provienen de las memorias publicadas del propio Flodin, que Tawaststjerna cita varias veces. En todo caso, sí podemos observar el tono del pasaje, que aunque hemos dicho que no es literatura, tiene un toque evidentemente poético e idealizado, casi fantasioso incluso. No se está haciendo una fotografía de la situación en la que el crítico conoció al compositor, sino una pintura impresionista que evoca el momento. Flodin era además su amigo, y uno de los primeros profetas en anunciar que Finlandia estaba ante su genio musical nacional, llamando la atención al mundo ante sus primeros estrenos. Es lógico rodear de magia tal primer encuentro. En suma, ¿es el pasaje metafórico? ¿Esta sinestesia podría no ser fisiológica, sino que se está recurriendo a figura literaria que, justamente se llama "sinestesia"? ¿No podría ser también que no el autor, sino el propio Sibelius estuviera fantaseando sobre colores y música sin que ello significar que los "viera" realmente?
Además un análisis correcto no solo puede contar con esos testimonios, sino que tiene que ponerlos en el contexto de la biografía y de la personalidad del compositor. Por ello no podemos olvidar que el músico hablaba de forma metafórica o fantasiosa en muchas ocasiones a otros, o recogía en su diario expresiones muy alegóricas que solo pueden entenderse si se conoce la materia a la que se refieren: “he forjado el trabajo del metal y modelado sonoridades de plata” (anotación en torno a la composición de la Cuarta sinfonía), “estoy aún atascado, pero ya he capturado un destello de la montaña que tengo que escalar con seguridad... Dios abre su puerta por un momento, y su orquesta está tocando la Quinta sinfonía”. Y si encontramos ese lenguaje sumamente metafórico en su madurez, de forma más intensa lo haremos en sus expresiones de juventud - aunque poseamos menos citas directas -, que parecen estar bañadas de un sabor onírico, una sensibilidad intensamente soñadora, donde Sibelius contempla el mundo a través del prisma de su imaginación.
Detalle de una página de la partitura del juvenil Trío "Korpo" (JS.209), que el compositor ha decorado con un dibujo de un crepúsculo a la orillas de un lago
El propio Flodin se refiere al joven Sibelius en estos términos: “complacido en paradojas y símiles: uno nunca podía estar completamente seguro de lo que pretendía ser serio y de lo que era solo una efervescencia, un extraño capricho jugando en su rápido pensamiento”. Por lo tanto es muy difícil precisar en efecto que nuestro músico, al hablar de colores y notas estuviera tan solo imaginando y elucubrando, estableciendo correlaciones simbólicas en su mente, sin viendo colores musicales de manera física.
Un hecho incontestable: no existen más testimonios de una sensibilidad sinestésica en el resto de la larga vida del compositor, lo que la hace esta aún más dudosa si pensamos que mientras que, mientras que de su juventud las fuentes directas no son tan abundantes (y estas, como vemos, plantean a veces severas dudas), de sus últimos 60 años conservamos innumerables relatos de otras personas, cartas y declaraciones del músico, y sobre su propio diario, donde puso por escrito su yo más íntimo. Es difícil creer que en esas redes tan amplias no puedan atraparse más reflejos de esta pretendida sinestesia. Ni el más leve asomo.
Pero al tiempo podemos cerrar el círculo si atendemos al pudor en ocasiones excesivo del genio nórdico, a su tendencia a guardarse sus secretos y vergüenzas personales. El "Sillén" de Paul observa que esas percepciones sinestésicas debían mantenerse ocultas para los demás, para evitar burlas. Hemos de pensar que el fenómeno había sido descrito por el doctor alemán Georg Sachs en 1812, y era visto como una enfermedad, relacionable además con el autismo. Hoy en día existe una percepción más compresiva de esta condición, incluso positiva, como un don, por parte de muchos artistas (de hecho justamente casi parece un talento extraordinario al que tantas figuras históricas, como es la que nos ocupa, son candidatos de verse premiadas). No obstante, en la época justamente podía verse como motivo de vergüenza y marginación (no hace tanto tiempo que hasta los zurdos o los pelirrojos lo eran, por mucho que nos pueda escandalizar ahora). Pero... ¿hasta tal punto pudo avergonzarse de sus extravagancias sensoriales como para ocultarlas para siempre, a su mujer, a sus más íntimos amigos y familiares, incluso a no hablar de ello en sus diarios? Parece bastante poco probable, si pensamos que muchas de sus intimidades, como las obras de juventud que le avergonzaban, quedaron expuestas tras su muerte, y aun de otras, como la ígnea Octava sinfonía, tenemos al menos firmes indicios de su existencia.
"Symposion" o "El problema" (1894), el célebre cuadro de Akseli Gallén-Kallela. Están representados, de izquierda a derecha el propio pintor, el compositor Oskar Merikanto, Robert Kajanus y Jean Sibelius.
Podemos contemplar la posibilidad también de que su sinestesia fuese temporal, limitada quizá a una época corta de su vida, y que no se manifestara después. Al parecer existen casos recogidos de personas no sinestésicas que han sufrido por causas diversas (traumas, trastornos epilépticos, etc.) episodios o fases sinestésicas, que se han desvanecido con el cese de esas causas o el solo paso del tiempo. Esta posibilidad sin embargo debería ser analizada por la ciencia médica, pero al menos biográficamente podría explicar el porqué de la falta de testimonios posteriores.
Y si no existen huellas directas en el Sibelius maduro, quizá las pudiéramos hallar de forma indirecta: en su música. Uno de los aspectos más interesantes de los compositores a los que se atribuye la condición de la sinestesia es justamente el influjo que lo singular de sus percepciones en su música. Si pensamos en los dos autores sinestésicos por excelencia, Franz Liszt o Rimsky-Korsakov (aunque existen otros menos conocidos, como Joachim Raff o la compositora norteamericana Amy Beach), y las sensaciones que transmite su música, no podemos sino concluir que es bastante más que probable que su música esté impregnada de una manera u otra por la mezcla sensorial que producía su mente.
Aunque en el caso de Liszt tampoco no estamos al 100% seguros del "diagnóstico", podemos percibir que su armonía y el color de su música existe una riqueza y una imaginación completamente original. Aun en el blanco y negro de sus texturas pianísticas (dejando aparte sus composiciones orquestales, criticadas injustamente) podemos descubrir colores que nada tienen que envidiar a las orquestaciones más sublimes: solo piezas como Les jeux d'eaux à la Villa d'Este o St. François d'Assise (La Prédication aux oiseaux) son indicativo de su capacidad mágica para las sensorialidad de su música. Y qué decir del Rimsky-Korsakov - cuya sinestesia fue descrita por él mismo con gran lujo de detalles - de La gran Pascua Rusa, cuya riqueza tímbrica y armónica llega a ser desbordante, extasiante a más no poder...
"Rimski‑Korsakov" (1898) por el retratista Valentin Serov. Galería Tretiakov, Moscú.
Esos dos autores coinciden con nuestro genio nórdico en esos dos parámetros: lo singular y rico, extravagante y original pero siempre pleno y satisfactorio tanto de su armonía como de su orquestación. Esa armonía que hemos llamado de "tercera vía" por utilizar acordes tradicionales pero de una manera propia, refuncionalizada, y con un resultado muy distinto al convencional. O esa orquestación única, completamente personal, colorida - aunque de tonos fríos, oscuros y serios -, rica y de nuevo muy singular... Cierto es que estas características en parte son explicables por proceder de sus fuentes peculiares (el influjo de lo popular, combinado con la mezcla de primeros románticos y el postromanticismo de sus días), y su orquestación de un camino personal (el aprendizaje "en bruto" antes que académico, escuchando obras en Berlín, y Viena o Bayreuth, estudiando con pasión partituras, y experimental, nacido de la experiencia de ensayar directamente sonoridades nuevas con las orquestas mientras prepara el estreno de sus propias obras...) Pero nos vemos más que tentamos pensar que el universo sonoro, como decimos singular, personal, propio, de nuestro músico pueda originarse en gran parte de una sensibilidad sensorial como la que podría acompañar algo tan singular como la sinestesia. Pero tampoco esto es una prueba, y podemos plantearla justamente en el sentido inverso: alguien como una sensibilidad musical extraordinaria, pero no sinestésica, es capaz de imaginarse la música de forma que la describa en términos parecidos a como los describiría un sinestésico.
Todo queda pues en suspenso...
_____
En fin, ¿qué conclusión podríamos sacar de todo esto? En primer lugar que en verdad no podemos extraer ninguna conclusión clara. Los testimonios no son decisivos, sobre todo si los ponemos en contexto, pero de considerarlos de por sí tendríamos altas posibilidades de "diagnosticar" a Sibelius sinestesia sonora-visual. En segundo lugar, que debemos estar muy abiertos a otras posibilidades: alrededor de esos testimonios es posible que haya más metáfora (ya sea por parte de los redactores, ya sea por parte del propio músico) que realidad, o incluso que su sinestesia fuese una condición limitada a un corto periodo de su vida, lejos del sinestésico habitual. En tercer lugar, que existen elementos de su música que pueden ser resultado de su sinestesia, pero sin otras pruebas, no son explicables necesariamente por aquella condición.
Así, quizá todo se limite a que, sin poder contar con el "paciente" directamente, solo podemos especular, quizá como mucho atribuir grados de posibilidad a su sinestesia. En estos momentos, quien les escribe podría lanzar al aire unos números, si bien reconociendo que son eso, una especulación, aunque con las bases expuestas, especulación al fin y al cabo. Propongamos pues que la posibilidad de que Sibelius fuera sinestésico puro sea de un 35%, la de que su don sinestésico no fuese más que una fantasía (propia o ajena) la elevamos a un 55%, y dejamos el 10% restante a otras posibilidades (sinestesia temporal, o el simple y tradicional "no sabe/no contesta"). En cualquier caso, la música de Jean Sibelius es un placer para los sentidos, sean estos los que sean, ¡sin duda!










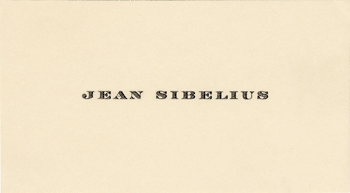


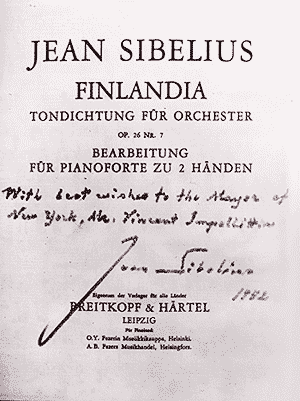
.jpg)
+4.jpg)


+5.jpg)